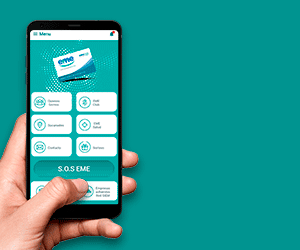Masacre en Brasil
Anotado desde el comienzo en el club de los negacionistas, Jair Bolsonaro frenó las medidas de distanciamiento social y se negó a usar barbijo, convocó a movilizaciones, se burló de los muertos y recomendó “medicinas” que no funcionan. Así, con más de 300 mil muertos al cierre de este artículo (**), transformó a Brasil en una gigantesca funeraria a cielo abierto.
En junio de 2014, mientras la atención de los brasileños y de casi todo el mundo estaba puesta en el Mundial de Fútbol, el entonces diputado Jair Bolsonaro fue mencionado apenas seis veces en Folha de São Paulo, el segundo diario más leído del país.
La primera fue el día 6, en la columna “Poder”. La noticia es tan breve e ilustrativa que vale la pena reproducirla: “El diputado Jair Bolsonaro, que ataca a los gays y defiende a la dictadura militar, fue con sus hijos al acto de apoyo al tucano”. El tucano, como llaman en Brasil a los miembros del que alguna vez fue el partido más importante de la derecha, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), era Aécio Neves, entonces candidato a Presidente. El apoyo de un ridículo diputado homofóbico que defendía a torturadores y quería instaurar la pena de muerte fue la nota de color de ese día en la campaña de la oposición.
Al día siguiente, otro pequeño artículo destacó una entrevista del actor inglés Stephen Fry a ese mismo personaje. “Ningún padre puede estar orgulloso de tener un hijo gay”, declaraba Bolsonaro. Las demás menciones, cerca de fin de mes: una pelea con los dirigentes de su partido, declaraciones divulgando una noticia falsa, una obra de teatro que lo citaba como ejemplo de político homofóbico y una selfie que se sacó junto a un pastor evangélico racista y un cirujano plástico. Llegó julio, Brasil fue eliminado en la semifinal por 7 a 1 y Bolsonaro no salía más en el diario. El 13 de ese mes, las selecciones de Argentina y Alemania se enfrentaron en Río de Janeiro en un Maracaná que explotaba de gente: 74.738 personas.
Volvamos al presente con esa imagen del estadio para entender el tamaño de la tragedia brasileña. Mientras escribo, los muertos por la política genocida del peor Presidente del mundo –aquel bufón del “bajo clero” del Congreso al que nadie tomaba en serio– son más de cuatro veces el público de la final de un Mundial en uno de los países más futboleros: 301.087. Más de dos veces la población del barrio carioca de Copacabana.
Están muriendo entre dos y tres mil personas por día, y un reciente informe de la prestigiosa Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) advierte que, si no se empieza a hacer con urgencia lo contrario de lo que se está haciendo, pronto pueden ser cinco mil. Todas las advertencias anteriores parecían exageradas, pero todas se cumplieron, porque se hizo todo al revés. Quien aprieta el “gatillo” es el virus, pero el autor intelectual de cada una de esas muertes es Jair Bolsonaro.
Fuera de Brasil, muchos se preguntan por qué un Presidente querría más muertos. El historiador brasileño Michel Gherman, que codirige el Núcleo de Estudios Judaicos de la Universidad Federal de Río de Janeiro y realizó estudios de posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, sostiene que, para Bolsonaro, el coronavirus no es un problema, sino una solución. Por eso no se solidariza con las familias de los muertos y, en vez de enfrentar la pandemia, boicotea todos los esfuerzos para combatirla.
“Bolsonaro cree que el virus está limpiando a Brasil de ‘débiles’; lo dijo algunas veces. Estamos hablando de un gobierno nazi, o al menos con fuerte influencia de la cultura y la estética nazis”, afirma Gherman, una de las voces más lúcidas de la comunidad judía brasileña. Agrega que Bolsonaro va a pasar, y cuando pase, Brasil tendrá que pensar cómo se “desbolsonariza”, del mismo modo que Alemania precisó desnazificarse.
Muertes y más muertes
Segundo viaje en el tiempo, un año atrás. El 24 de marzo de 2020, Bolsonaro pronunció un discurso enloquecido en cadena nacional atacando a los gobernadores y alcaldes que habían decretado medidas de confinamiento por esa extraña pandemia que recién llegaba y aún podía enfrentarse. Acusó a la prensa de promover la “histeria”, dijo que el coronavirus era “una gripecita, un resfriadito” y exigió a quienes estaban cuidándose que retomaran su vida normal. El mundo entero decía: quédense en casa. Bolsonaro decía: salgan a la calle. Había, todavía, menos de cien muertos.
Algunos gobernadores habían cerrado las escuelas; Bolsonaro exigió reabrirlas. Rechazó el cierre de shoppings, bares, restaurantes y la suspensión del fútbol. El gobernador de Río de Janeiro quiso cerrar el aeropuerto y Bolsonaro lo reabrió por decreto. También defendió la reapertura de las iglesias, un guiño a sus aliados evangélicos que lo ayudan a desparramar sus mentiras en cada acto de culto. Convocó a manifestaciones contra las tentativas de lockdown hasta inviabilizarlas y se dedicó a insultar en público a los gobernadores –de izquierda y derecha– que trataban de salvar vidas. Cuando los periodistas le señalaron lo que pasaba en Europa, dijo que Italia tenía muchos muertos porque es “una ciudad” muy chiquita y “en cada departamento hay una pareja de viejitos”. No mueren por el coronavirus, sostuvo, sino porque son “débiles”.
Desde entonces repitió varias veces esa idea: solo deben temer los viejos, los débiles, los cobardes, los maricones. Los valientes salen a la calle a hacerle frente al virus. Días después, lanzó una de sus mentiras más nocivas, copiada de Donald Trump: la hidroxicloroquina. Usó la cadena nacional y transmisiones en vivo por Facebook para hacerle propaganda. En una de las manifestaciones sin barbijo a las que convocó para desafiar las restricciones, levantó hacia el cielo una cajita del falso remedio, como un pastor mostrando la cruz.
A la vez que boicoteaba todas las medidas contra el virus –inclusive las de su ministro de Salud–, ponía el aparato estatal en campaña para vender aquella droga, usada contra el lupus y otras enfermedades, asegurando que curaba el coronavirus. Médicos y científicos advirtieron que era mentira y recibieron amenazas. La hidroxicloroquina no solo cura, también previene, aseguró Bolsonaro: bastaba tomar un comprimido por día y ya era posible llevar una vida normal, sin tapabocas ni distanciamiento. Usar barbijo es “de maricas”, dijo, y vetó una ley que establecía su obligatoriedad. Recorrió comercios sin protección y abrazó a sus fieles para probar que no había peligro.
Su gobierno lanzó un spot televisivo oficial contra el lockdown con la consigna “Brasil no puede parar”. Luego usaron otra: “El trabajo libera”, más conocida en alemán, Arbeit macht frei, la frase escrita en la entrada de Auschwitz.
A las campañas oficiales se sumaban las fake news y teorías conspirativas distribuidas masivamente por las redes y los grupos de WhatsApp, que el Presidente usa habitualmente para difamar a adversarios, defender el cierre del Congreso, promover amenazas de muerte o atacar a las minorías. El temido “gabinete del odio” que comanda Carlos Bolsonaro, su hijo más desequilibrado, desparramó diversas versiones mentirosas –inclusive contradictorias– sobre el coronavirus: no existe, es una conspiración china, es inofensivo, los muertos son un invento de la prensa, etc. Diputados oficialistas invadían salas de terapia intensiva de hospitales e intimidaban a los médicos, cámara en mano, supuestamente para probar que los pacientes eran falsos, una mentira “comunista”.
Sin ministros
Mientras aumentaba el número de muertos, en cada ciudad se repartían las pastillas milagrosas de hidroxicloroquina (el Ejército, bajo sus órdenes, gastó millones de reales para producir toneladas, pagando sobreprecios del 167%), a las que luego agregaron la ivermectina (otra droga igualmente ineficaz contra el coronavirus), en bolsitas de plástico y sin receta. Le decían “kit covid”. Pero no es apenas un placebo: además de exponer a millones al contagio, la automedicación promovida por Bolsonaro causó una cantidad inusitada de casos de hepatitis medicamentosa. El Presidente aún receta ambas drogas por televisión, con su autoridad científica de capitán retirado del Ejército.
Dos ministros de Salud –Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich– renunciaron porque se negaban a convalidar lo que su jefe llamó “tratamiento precoz”. Antes de su salida del gobierno, el gabinete del odio comenzó a divulgar que Mandetta estaba comprado por el gobierno chino. O sea, que era un agente comunista. Cuando se cansó y se fue, Bolsonaro dijo que su problema había sido que, como médico, su ex ministro estaba “inclinado casi exclusivamente hacia la cuestión de la vida”. Así de explícito.
“Algunos van a morir; lo lamento”, había dicho semanas atrás. En diversas declaraciones, se rio, se burló y hasta contó chistes sobre los fallecidos. “No soy sepulturero, ¿ok?”, dijo en abril, cuando hubo más de trescientos muertos en un día, que entonces parecía mucho. “¿Y qué? Lo lamento. Soy Mesías, pero no hago milagros”, agregó cuando ya habían muerto cinco mil. Días después, como desafío público al confinamiento, prometió organizar un asado y llenar de gente la residencia oficial. Cuando murieron diez mil, se dejó ver andando en jet ski.
Teich duró un suspiro como ministro. Bolsonaro echó a los médicos que quedaban en el gobierno y puso al frente de la cartera de Salud a un general del Ejército, Eduardo Pazuello, que al asumir resumió cómo sería su gestión: “Señores, es simple: uno manda –dijo, señalando al Presidente– y el otro obedece”. También sostuvo que las regiones Norte y Nordeste del país estaban a salvo de la pandemia porque están “ligadas al invierno del Hemisferio Norte”, que sería como decir que Alaska es una región tropical. Pazuello asumió con 15.633 muertos y se fue hace pocos días, con 280 mil.
Luego de haber boicoteado el confinamiento y de haber hecho campaña contra la distancia social y los barbijos y a favor de un remedio fake, Bolsonaro eligió un nuevo enemigo: la vacuna.
Cuando el gobernador de San Pablo, João Doria, empezó a moverse para conseguir que llegaran al país las primeras dosis, el Presidente le declaró la guerra. Doria pertenece al PSDB y lo apoyó en la última elección, pero no quería ser cómplice de la masacre. Bolsonaro promovió protestas callejeras, formuló decenas de declaraciones contra las vacunas existentes, una por una, y su hijo Carlos puso al gabinete del odio a divulgar fake news sobre falsos riesgos y efectos colaterales, alteraciones genéticas, cambio de sexo y microchips.
Así, creció el número de brasileños que no querían vacunarse, y el gobierno lanzó otra campaña publicitaria defendiendo el “derecho” a no hacerlo. Sin embargo, el número de muertos y las noticias del resto del mundo convencieron a la mayoría de los ciudadanos de que hay que vacunarse. Entonces Bolsonaro recurrió nuevamente a la máquina pública para boicotear la llegada de nuevas dosis, rechazó las ofertas de los laboratorios y demoró las autorizaciones. Llegó inclusive a frenar la compra de jeringas para que no pudieran aplicarlas y lo celebró por Facebook.
Todas las atrocidades cometidas por Bolsonaro desde el comienzo de la pandemia, que aquí apenas resumimos, transformaron a Brasil en una inmensa funeraria, mientras el Presidente aprovechaba el caos para amenazar con un golpe de Estado, perseguir a opositores, atacar a la prensa, flexibilizar la venta de armas, fortalecer a las milicias y defender a sus cuatro hijos acusados de corrupción. En una reunión de gabinete que fue grabada y luego se hizo pública, discutió con sus ministros la posibilidad de un golpe militar; incluso llegaron a hablar de encarcelar a gobernadores y jueces del Supremo Tribunal Federal.
Laboratorio del virus
Tercer viaje al pasado: 1999. “A través del voto no vamos a cambiar nada en este país. ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Esto sólo va a cambiar, lamentablemente, cuando vayamos a una guerra civil. Y haciendo el trabajo que el régimen militar no hizo: ¡matando a treinta mil!”, dijo Bolsonaro en una entrevista en televisión que hoy parece profética. Comenzaba su tercer mandato de diputado y, aunque ya hablaba de ser Presidente, es improbable que entonces lo creyera. Ni él ni nadie. Pero las ideas que veinte años después impregnan su gobierno ya estaban ahí. “¿Van a morir algunos inocentes? –se preguntaba– Todo bien, en toda guerra mueren inocentes.”
En la puerta de su oficina del Congreso había un dibujo de un perro con un hueso en la boca y la frase: “Desaparecidos del Araguaia: quien busca huesos es…”, en referencia a los familiares de un grupo de guerrilleros desaparecidos en la región amazónica del río Araguaia durante la dictadura militar.
La muerte es una referencia constante en la carrera de Bolsonaro. En 2019, cuando aún no se había desatado la pandemia ni el virus, escribí para el diario Folha: “Hay una pulsión de muerte que guía las obsesiones del Presidente: liberación de armas y agrotóxicos, incentivo a la depredación ambiental, incitación a la práctica de ejecuciones policiales, discurso de odio contra LGBT en un país que mata a cientos de nosotros por año, derogación de las leyes de tránsito que salvan vidas en las rutas, etc. Pero era previsible. Fui diez años corresponsal en Brasil y me sorprende que alguien haya pensado que sería diferente”. En 2017, en una visita a Porto Alegre, él mismo lo había dicho con todas las letras: “Mi especialidad es matar”.
Volvemos al presente. Las pilas de cadáveres continuarán aumentando mientras Bolsonaro siga en el poder. Según los datos oficiales, ya son 300.000, pero se sabe que hay niveles importantes de subnotificación. El sistema sanitario está colapsado. No quedan camas, los profesionales de la salud no dan abasto, faltan insumos y hasta tubos de oxígeno. Para colmo, el país se convirtió en una incubadora de cepas, un laboratorio a cielo abierto.
El gobierno es una mezcla de lunáticos, terraplanistas, fascistas, pastores teócratas, lobbistas del poder económico, milicianos, nazis y supremacistas blancos. La extrema derecha llegó al poder luego del mayor fraude judicial de la historia de Brasil, cuando Lula, que lideraba las encuestas, fue víctima de una causa armada por un juez corrupto con la complicidad de un grupo de fiscales y acabó proscripto y en la cárcel por 580 días. Ese juez, Sergio Moro, a quien los principales diarios de Brasil trataban como un héroe y hasta Netflix le dedicó una serie propagandística que falseaba su historia, dejó la toga para asumir como ministro del candidato que, gracias a él, pudo llegar a las elecciones con su adversario preso.
La historia de la persecución contra el ex presidente merecería otro artículo, pero la menciono por dos motivos. Primero, para recordar que la situación actual tuvo muchos cómplices, que sabían quién era Bolsonaro y no les importó ayudarlo. En segundo lugar porque, días atrás, el Supremo Tribunal Federal, con una demora imperdonable –pero por fin– anuló todos los procesos contra Lula y le devolvió sus derechos políticos. La decisión no es ajena al contexto. También hubo en estos días una carta pública de economistas y empresarios contra el gobierno y hasta los diarios que habían apoyado a Bolsonaro piden su cabeza.
Con más de 300 mil muertos al cierre de esta nota, hasta las elites están en pánico, y hay quienes corren a cambiar de lado antes de que la historia –o algún tribunal internacional– los llame a rendir cuentas. Sin embargo, por ahora la facción más corrupta de la vieja política brasileña, el mal llamado “Centrão”, sigue frenando el impeachment contra Bolsonaro, mientras huele sangre, negocia cargos y poder y se prepara para apartarse cuando llegue el momento adecuado.
¿Lula puede ganar las próximas elecciones?
Es muy probable y, para muchos, una esperanza. Pero falta demasiado para octubre de 2022 y la inacción de las instituciones brasileñas le hizo perder demasiado tiempo al país, mientras mueren entre dos y tres mil personas por día y cientos de miles ya lloran a los suyos. No es una situación normal y no podemos actuar como si lo fuera, apenas aguardando la próxima elección. El mundo precisa reaccionar y ayudar a frenar esta masacre de una vez. Bolsonaro tiene que caer, y es urgente.
(*) Periodista, escritor y doctor en Estudios del Lenguaje por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Vivió diez años en Brasil y fue corresponsal para la televisión argentina. Es autor de los libros Matrimonio igualitario (Planeta, 2010) y El fin del armario (Marea Editorial, 2017).
(**)Al momento de la publicación de esta nota, los números de Brasil: 398.185 muertos y 14.521.289 casos
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur